A veces sueño historias...
Anoche soñé y esto es lo que recuerdo del sueño...
Desde que Marcos decidió celebrar su cumpleaños de una forma espectacular, no le dije a nadie como terminó la fiesta y creo que todos los amigos que fuimos, hicimos un pacto de silencio por solidaridad, por miedo y por vergüenza.
Que nos asaltaron los propios artistas contratados por el festejado no fue la mejor experiencia. Pero esta vez estaban sus padres, dueños de la enorme casona que en el barrio antiguo de la ciudad, una vez fue estación y maestranza, luego bodega de empresa agrícola y bodega de un sinfín de cosas que se podían producir en el valle.

Llegamos un poco formales para estar a tono con la casa y los amigos de Marcos, sus amigas cuicas ya me habían incomodado antes y no estaba dispuesto a ser tratado como amargado por no ir, pero tampoco quería que mi tenida de “ropa usada” fuera el tema de sobremesa. Así es que me compré unos jeans de buena marca, suéter, zapatos y bufanda al tono. La chaqueta de “american clothes” la mantuve, el color y el “buen” cotelé le daban un grado de distinción insuperable con mi escuálido presupuesto.
Y allí estábamos, los viejos compañeros de la UTA, Víctor el político, Cristián el gerente y yo. En un enorme salón de exquisita decoración, donde casi todo era luz, los vidrios de las altas puertas de pino Oregón, del tiempo salitrero; las estanterías llenas de copas y recuerdos; las lágrimas del techo, el bar y las maderas finas que, a pesar de mi experiencia en barraca y ferretería apenas conozco.
 Con el abrazo sincero de nuestro cálido anfitrión nos relajamos, el primer trago de güisqui abrigó mis manos y me soltó la lengua, para no quedarme callado y ponerme a la altura del tema.
Con el abrazo sincero de nuestro cálido anfitrión nos relajamos, el primer trago de güisqui abrigó mis manos y me soltó la lengua, para no quedarme callado y ponerme a la altura del tema.
La entrada de las hermanas de Marcos con sus amigas, detuvieron el tiempo y mis latidos, como si no bastara con el bochorno para ubicar la casa a la que vine una sola vez en el auto del festejado y, que ahora tuve que ubicar caminando desde el centro, haciéndola de guía turístico a mis dos visitas ilustres (fuimos a ver el viejo liceo donde nos conocimos, esa mole antigua de muros infinitos que fue nuestra capacha en tiempos de pendejo, con sus murales sesenteros de la juventud, los clásicos de la filosofía y el arte; habían desaparecido. Un nuevo edificio de ladrillo y ventanales ocupaba tres cuartos de manzana, con un nombre distinto y otros profesores) tuve que relatar el cambio. Pero el liceo fue la frontera, yo no acostumbraba venir al viejo barrio. Subimos el plano inclinado de las calles que agonizan en el cerro que da la vuelta a la quebrada llena de parcelas, más allá de la vista y la imaginación. Nos devolvíamos y doblábamos hasta llegar a la enorme casona.
 Tenía en un extremo jardines increíbles, tantos que lo creí una plaza y por eso me perdí, le explicaba a Marcos, mientras entraron sus hermanas: Él con su caballerosidad acostumbrada no hizo cuestión para no dejarme en vergüenza y nos mostró la colina de flores y árboles, cercado por unos enormes rejas, que sólo había visto de niño en la estación de trenes. Tres metros de alto en fierro fundido, llenos de figuras, con las púas apuntando al cielo, todas pintadas de blanco. La interminable reja había llegado desde Santiago o de afuera, vaya a saber alguien en qué año y se mantenía incólume al paso de los años con poco óxido y sólo algunas roturas que le daban al cuadro la distinción de un museo de historia natural. El costado del cerro era distinto, cerrado con rieles y durmientes en parsimonioso orden, enterrados los rieles, hacían de pilares para cuatro o cinco durmientes horizontales que cortaban el paso a lo que pudiera bajar del cerro; dejando un respetable abismo de rocas amarillas y arena empinada que contrastaban con las oscuras maderas y el fierro viejo, engarzado en alambres de púas que sobrevivían al óxido cada ciertos tramos.
Tenía en un extremo jardines increíbles, tantos que lo creí una plaza y por eso me perdí, le explicaba a Marcos, mientras entraron sus hermanas: Él con su caballerosidad acostumbrada no hizo cuestión para no dejarme en vergüenza y nos mostró la colina de flores y árboles, cercado por unos enormes rejas, que sólo había visto de niño en la estación de trenes. Tres metros de alto en fierro fundido, llenos de figuras, con las púas apuntando al cielo, todas pintadas de blanco. La interminable reja había llegado desde Santiago o de afuera, vaya a saber alguien en qué año y se mantenía incólume al paso de los años con poco óxido y sólo algunas roturas que le daban al cuadro la distinción de un museo de historia natural. El costado del cerro era distinto, cerrado con rieles y durmientes en parsimonioso orden, enterrados los rieles, hacían de pilares para cuatro o cinco durmientes horizontales que cortaban el paso a lo que pudiera bajar del cerro; dejando un respetable abismo de rocas amarillas y arena empinada que contrastaban con las oscuras maderas y el fierro viejo, engarzado en alambres de púas que sobrevivían al óxido cada ciertos tramos.
 Así era la escenografía que enfrentaba la casona de un solo piso y con ese marco idílico, sobresalían encantadoras las hermanas del cumpleañero y sus amigas, entre risas y susurros no eran menos etéreas que las hadas del bosque.
Así era la escenografía que enfrentaba la casona de un solo piso y con ese marco idílico, sobresalían encantadoras las hermanas del cumpleañero y sus amigas, entre risas y susurros no eran menos etéreas que las hadas del bosque.
Caminábamos, por senderos de alfombras sobre pisos de madera oscura para conocer la casa mientras Marcos nos prevenía que sus padres tenían una cena al fondo de la propiedad, en el comedor que daba hacia la quebrada. Cuando salieron su hermana y una amiga desde un cuarto y la amiga me encierra con ella.
¿tú eres Felipe? Decía mientras me besaba contra la pared. Con toda la suavidad que pude me escabullí de sus brazos y balbuceé “Pedro, el amigo de Marcos”. Sonrió y me dejó salir como animalito asustado.
Cuando alcancé a los demás me vino el espanto…
Claro que se habían superado las expectativas del cumpleaños anterior. Un jardín interior estaba lleno de animales grotescos y aborígenes que hacían un ruido de zoológico ensordecedor. Pero, eran tan extraños esos animales que entre cadenas y nudos parecían esperar, apenas contenidos por sus domadores de mirada torva, como delincuentes; la misma que tenían los gitanos de su fiesta anterior cuando nos atacaron para asaltarnos, encolerizados y drogados hasta el alma…

“¡Chucha, Marquitos, ¿por qué too tiene que ser pa’ asustarnos? – pregunté y comenzó la estampida, como si mis palabras en flaite hubieran desencadenado el desastre.
Fue la palabra exacta; los animales entre chillidos y rugidos se soltaban de sus amarras y corrían hacia nosotros, alcancé a ver dos especies de pantera acercarse y un enorme oso escapar de una cadena que parecía de plastilina, para venírsenos encima. El resto no lo pude ni contar, menos identificar; sólo corrimos por el pasillo lleno de puertas cerradas, incluyendo la de la hermana ¿por qué no me llamé Felipe?.
En el salón nos encerramos, mientras los bufidos y bramidos avanzaban hacia la puerta que contuvimos con un sillón. Nos miramos, buscamos armas. Víctor tomó una silla como si de algo hubiera servido; Cristian trataba de serenarse con la idea de que el anfitrión estuviese jugando, hasta que el mismo Marcos golpeando insistentemente puerta y gritándonos hizo que miráramos hacia los ventanales que teníamos a la espalda, para ver a seis o siete aborígenes, tradicionalmente ataviados armando una fogata en el jardín que yo confundí con plaza y a su alrededor sueltos todos los animales como si se tratara de una granja de corderos.
Abrimos la puerta y su cara de espanto no combinaba con sus palabras. “¡Me los trajo el… (No recuerdo qué nombre dijo, pero era un conch… que para más remate había desaparecido) Las palabras de Marcos no lo tranquilizaban a él ni a nosotros, así es que invitamos a sus hermanas y amigas un trago en las bodegas.
Al cerrar la puerta del salón oímos que se rompía un vidrio de los ventanales y nos apuramos a caminar cerrando puertas tras nosotros. Las viejas manillas de bronce que movían sus largos picaportes hacia el piso y el cielo raso se me hacían debiluchas mientras las giraba, pero el temor me obligaba a creerles, haciendo fe de su firmeza.
Ya en las bodegas, viejos vagones de tren que se abrían y cerraban como tal, un vino descorchado con apuro, el primero que encontramos sobre un mesón, no aliviaba nuestros miedos. De pronto el ruido de un motor sorprendió a todos. Era Mauricio, la Carola y los niños que entraban por un camino pegado al cierre de durmientes y junto a la bodega, que era más bien una colección de carros, guardados en su maestranza, sobre sus rieles que estaban cubiertos con tierra rojiza o estabilizado. El camino era más antiguo y estaba más bajo que el nivel de las bodegas. Afirmado en la puerta, veía pasar en "cámara lenta" el auto con mis primos y sus hijos que como asiduos visitantes de la casa conocían la entrada de vehículos. Al bajarse no hubo tiempo de hablar, los rugidos se comenzaron a escuchar y el tropel de pesuñas explicó todo lo inexplicable…
Sólo corrí hasta el salón comedor de la familia y para no producir pánico me senté patudamente en la mesa de los dueños de casa y con una copa de vino les informé del desastre. La anfitriona se levantó e invitó a todos a conocer los parronales de la quebrada. No tuve tiempo de escuchar, salí corriendo de vuelta a las bodegas, por los otros.
La anfitriona se levantó e invitó a todos a conocer los parronales de la quebrada. No tuve tiempo de escuchar, salí corriendo de vuelta a las bodegas, por los otros.
Encontré a Cristian con las mujeres, nos metimos a un vagón de pasajeros, cerraron las puertas de su lado y esperaron.
De mi lado, cerré las ventanas excepto una, del tamaño de mi cabeza, que ya no funciona.
Trato de cerrarla mejor pero no puedo. La cubro con los brazos y espero que funcione. Veo pasar al oso deforme por un costado y despierto…
Desde que Marcos decidió celebrar su cumpleaños de una forma espectacular, no le dije a nadie como terminó la fiesta y creo que todos los amigos que fuimos, hicimos un pacto de silencio por solidaridad, por miedo y por vergüenza.
Que nos asaltaron los propios artistas contratados por el festejado no fue la mejor experiencia. Pero esta vez estaban sus padres, dueños de la enorme casona que en el barrio antiguo de la ciudad, una vez fue estación y maestranza, luego bodega de empresa agrícola y bodega de un sinfín de cosas que se podían producir en el valle.

Llegamos un poco formales para estar a tono con la casa y los amigos de Marcos, sus amigas cuicas ya me habían incomodado antes y no estaba dispuesto a ser tratado como amargado por no ir, pero tampoco quería que mi tenida de “ropa usada” fuera el tema de sobremesa. Así es que me compré unos jeans de buena marca, suéter, zapatos y bufanda al tono. La chaqueta de “american clothes” la mantuve, el color y el “buen” cotelé le daban un grado de distinción insuperable con mi escuálido presupuesto.
Y allí estábamos, los viejos compañeros de la UTA, Víctor el político, Cristián el gerente y yo. En un enorme salón de exquisita decoración, donde casi todo era luz, los vidrios de las altas puertas de pino Oregón, del tiempo salitrero; las estanterías llenas de copas y recuerdos; las lágrimas del techo, el bar y las maderas finas que, a pesar de mi experiencia en barraca y ferretería apenas conozco.
 Con el abrazo sincero de nuestro cálido anfitrión nos relajamos, el primer trago de güisqui abrigó mis manos y me soltó la lengua, para no quedarme callado y ponerme a la altura del tema.
Con el abrazo sincero de nuestro cálido anfitrión nos relajamos, el primer trago de güisqui abrigó mis manos y me soltó la lengua, para no quedarme callado y ponerme a la altura del tema.La entrada de las hermanas de Marcos con sus amigas, detuvieron el tiempo y mis latidos, como si no bastara con el bochorno para ubicar la casa a la que vine una sola vez en el auto del festejado y, que ahora tuve que ubicar caminando desde el centro, haciéndola de guía turístico a mis dos visitas ilustres (fuimos a ver el viejo liceo donde nos conocimos, esa mole antigua de muros infinitos que fue nuestra capacha en tiempos de pendejo, con sus murales sesenteros de la juventud, los clásicos de la filosofía y el arte; habían desaparecido. Un nuevo edificio de ladrillo y ventanales ocupaba tres cuartos de manzana, con un nombre distinto y otros profesores) tuve que relatar el cambio. Pero el liceo fue la frontera, yo no acostumbraba venir al viejo barrio. Subimos el plano inclinado de las calles que agonizan en el cerro que da la vuelta a la quebrada llena de parcelas, más allá de la vista y la imaginación. Nos devolvíamos y doblábamos hasta llegar a la enorme casona.
 Tenía en un extremo jardines increíbles, tantos que lo creí una plaza y por eso me perdí, le explicaba a Marcos, mientras entraron sus hermanas: Él con su caballerosidad acostumbrada no hizo cuestión para no dejarme en vergüenza y nos mostró la colina de flores y árboles, cercado por unos enormes rejas, que sólo había visto de niño en la estación de trenes. Tres metros de alto en fierro fundido, llenos de figuras, con las púas apuntando al cielo, todas pintadas de blanco. La interminable reja había llegado desde Santiago o de afuera, vaya a saber alguien en qué año y se mantenía incólume al paso de los años con poco óxido y sólo algunas roturas que le daban al cuadro la distinción de un museo de historia natural. El costado del cerro era distinto, cerrado con rieles y durmientes en parsimonioso orden, enterrados los rieles, hacían de pilares para cuatro o cinco durmientes horizontales que cortaban el paso a lo que pudiera bajar del cerro; dejando un respetable abismo de rocas amarillas y arena empinada que contrastaban con las oscuras maderas y el fierro viejo, engarzado en alambres de púas que sobrevivían al óxido cada ciertos tramos.
Tenía en un extremo jardines increíbles, tantos que lo creí una plaza y por eso me perdí, le explicaba a Marcos, mientras entraron sus hermanas: Él con su caballerosidad acostumbrada no hizo cuestión para no dejarme en vergüenza y nos mostró la colina de flores y árboles, cercado por unos enormes rejas, que sólo había visto de niño en la estación de trenes. Tres metros de alto en fierro fundido, llenos de figuras, con las púas apuntando al cielo, todas pintadas de blanco. La interminable reja había llegado desde Santiago o de afuera, vaya a saber alguien en qué año y se mantenía incólume al paso de los años con poco óxido y sólo algunas roturas que le daban al cuadro la distinción de un museo de historia natural. El costado del cerro era distinto, cerrado con rieles y durmientes en parsimonioso orden, enterrados los rieles, hacían de pilares para cuatro o cinco durmientes horizontales que cortaban el paso a lo que pudiera bajar del cerro; dejando un respetable abismo de rocas amarillas y arena empinada que contrastaban con las oscuras maderas y el fierro viejo, engarzado en alambres de púas que sobrevivían al óxido cada ciertos tramos. Así era la escenografía que enfrentaba la casona de un solo piso y con ese marco idílico, sobresalían encantadoras las hermanas del cumpleañero y sus amigas, entre risas y susurros no eran menos etéreas que las hadas del bosque.
Así era la escenografía que enfrentaba la casona de un solo piso y con ese marco idílico, sobresalían encantadoras las hermanas del cumpleañero y sus amigas, entre risas y susurros no eran menos etéreas que las hadas del bosque.Caminábamos, por senderos de alfombras sobre pisos de madera oscura para conocer la casa mientras Marcos nos prevenía que sus padres tenían una cena al fondo de la propiedad, en el comedor que daba hacia la quebrada. Cuando salieron su hermana y una amiga desde un cuarto y la amiga me encierra con ella.

¿tú eres Felipe? Decía mientras me besaba contra la pared. Con toda la suavidad que pude me escabullí de sus brazos y balbuceé “Pedro, el amigo de Marcos”. Sonrió y me dejó salir como animalito asustado.
Cuando alcancé a los demás me vino el espanto…
Claro que se habían superado las expectativas del cumpleaños anterior. Un jardín interior estaba lleno de animales grotescos y aborígenes que hacían un ruido de zoológico ensordecedor. Pero, eran tan extraños esos animales que entre cadenas y nudos parecían esperar, apenas contenidos por sus domadores de mirada torva, como delincuentes; la misma que tenían los gitanos de su fiesta anterior cuando nos atacaron para asaltarnos, encolerizados y drogados hasta el alma…

“¡Chucha, Marquitos, ¿por qué too tiene que ser pa’ asustarnos? – pregunté y comenzó la estampida, como si mis palabras en flaite hubieran desencadenado el desastre.
Fue la palabra exacta; los animales entre chillidos y rugidos se soltaban de sus amarras y corrían hacia nosotros, alcancé a ver dos especies de pantera acercarse y un enorme oso escapar de una cadena que parecía de plastilina, para venírsenos encima. El resto no lo pude ni contar, menos identificar; sólo corrimos por el pasillo lleno de puertas cerradas, incluyendo la de la hermana ¿por qué no me llamé Felipe?.
En el salón nos encerramos, mientras los bufidos y bramidos avanzaban hacia la puerta que contuvimos con un sillón. Nos miramos, buscamos armas. Víctor tomó una silla como si de algo hubiera servido; Cristian trataba de serenarse con la idea de que el anfitrión estuviese jugando, hasta que el mismo Marcos golpeando insistentemente puerta y gritándonos hizo que miráramos hacia los ventanales que teníamos a la espalda, para ver a seis o siete aborígenes, tradicionalmente ataviados armando una fogata en el jardín que yo confundí con plaza y a su alrededor sueltos todos los animales como si se tratara de una granja de corderos.
Abrimos la puerta y su cara de espanto no combinaba con sus palabras. “¡Me los trajo el… (No recuerdo qué nombre dijo, pero era un conch… que para más remate había desaparecido) Las palabras de Marcos no lo tranquilizaban a él ni a nosotros, así es que invitamos a sus hermanas y amigas un trago en las bodegas.
Al cerrar la puerta del salón oímos que se rompía un vidrio de los ventanales y nos apuramos a caminar cerrando puertas tras nosotros. Las viejas manillas de bronce que movían sus largos picaportes hacia el piso y el cielo raso se me hacían debiluchas mientras las giraba, pero el temor me obligaba a creerles, haciendo fe de su firmeza.
Ya en las bodegas, viejos vagones de tren que se abrían y cerraban como tal, un vino descorchado con apuro, el primero que encontramos sobre un mesón, no aliviaba nuestros miedos. De pronto el ruido de un motor sorprendió a todos. Era Mauricio, la Carola y los niños que entraban por un camino pegado al cierre de durmientes y junto a la bodega, que era más bien una colección de carros, guardados en su maestranza, sobre sus rieles que estaban cubiertos con tierra rojiza o estabilizado. El camino era más antiguo y estaba más bajo que el nivel de las bodegas. Afirmado en la puerta, veía pasar en "cámara lenta" el auto con mis primos y sus hijos que como asiduos visitantes de la casa conocían la entrada de vehículos. Al bajarse no hubo tiempo de hablar, los rugidos se comenzaron a escuchar y el tropel de pesuñas explicó todo lo inexplicable…
Sólo corrí hasta el salón comedor de la familia y para no producir pánico me senté patudamente en la mesa de los dueños de casa y con una copa de vino les informé del desastre.
 La anfitriona se levantó e invitó a todos a conocer los parronales de la quebrada. No tuve tiempo de escuchar, salí corriendo de vuelta a las bodegas, por los otros.
La anfitriona se levantó e invitó a todos a conocer los parronales de la quebrada. No tuve tiempo de escuchar, salí corriendo de vuelta a las bodegas, por los otros. Encontré a Cristian con las mujeres, nos metimos a un vagón de pasajeros, cerraron las puertas de su lado y esperaron.
De mi lado, cerré las ventanas excepto una, del tamaño de mi cabeza, que ya no funciona.
Trato de cerrarla mejor pero no puedo. La cubro con los brazos y espero que funcione. Veo pasar al oso deforme por un costado y despierto…
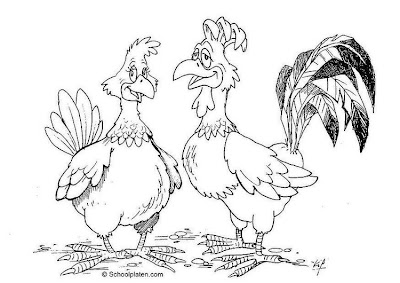
Comentarios