volver a ser feral
Los dolores comenzaron a la 01:20, junto con los primeros saludos de cumpleaños. Primero fue la cabeza, que parecía partirse desde las sienes, como otras tantas noches de insomnio pero sin piedad. Luego las piernas, crispadas de calambres, empezaron a arder en una sensación de ácido que subía hasta la espalda. Me incorporé para sacarme a pedazos esta desesperación y al tocarme la nuca me asustó una mata de pelo grueso de animal. Salté de la cama con el grito contenido de mi cobardía, pensando en que la rata que había invadido la cocina estaba en mi cama. Pero no había rata, mis piernas estaban llenas de ese mismo pelo.
Era la desesperación del mal sueño donde corres sin poder llegar a ninguna parte. Desde mi infancia que no me asaltaba esa pesadilla. Me caí, no podía sostenerme, mis rodillas parecían no tener control de mi cerebro, sólo dolor y ese crujir de huesos en los tobillos me hacía gemir y retorcerme. Todo se llenaba de pelo y mis pies dolían. No podía pararme, ni alcanzar el interruptor de la luz. Estaba tirado en el piso de madera, retorciéndome de dolor y nadie parecía escuchar el ruido que hacía.
En una de las patadas golpeé la cama y sonó más, pero no vino el dolor de mis dedos porque no estaban.
Instintivamente, me agarré el pie con ambas manos, pero no encontré los dedos. Una maldición diabólica me los habría quitado por mis últimas estupideces, por acosar a quien no me quería. Estaba pagando en una pesadilla mi obstinación por enamorarme de imposibles. Me daba pavor sentir una pesuña donde estaban mis largos dedos.
Ahí comenzó el espanto, el ardor en la garganta por gemir sin poder gritar no llorar. Temía que fuese real porque nadie venía a despertarme. Mi hija se asustaría si grito, pero y si fuera cierto quedaría aterrada con verme.
En mi desesperación me tomé la cabeza y mi maldita calva de 49 años seguía ahí, pero coronada por dos cuernos retorcidos. Era un castigo, lo sabía, por no ser creyente, por enamorarme de alguien mucho menor y hostigarle hasta el cansancio.
Tenía que despertar. Cuando niño la angustia inmovilizaba mis músculos sin que pudiera gritar. Debía relajarme para despertar y no tocarme, como si con ello desaparecieran mis cambios. Mi talón se había vuelto un muñón de rodilla y me dolía al golpearlo contra la máquina de coser de mi abuela, que adornaba el dormitorio. Era tan real, tocar las mismas cosas que cuando despierto. Sólo yo cambiaba en mi sueño. Pero se volvió más pesadilla al encenderse el televisor a las 05:30, iluminando el cuarto y este cuerpo grotesco de macho cabrío...
Era la desesperación del mal sueño donde corres sin poder llegar a ninguna parte. Desde mi infancia que no me asaltaba esa pesadilla. Me caí, no podía sostenerme, mis rodillas parecían no tener control de mi cerebro, sólo dolor y ese crujir de huesos en los tobillos me hacía gemir y retorcerme. Todo se llenaba de pelo y mis pies dolían. No podía pararme, ni alcanzar el interruptor de la luz. Estaba tirado en el piso de madera, retorciéndome de dolor y nadie parecía escuchar el ruido que hacía.
En una de las patadas golpeé la cama y sonó más, pero no vino el dolor de mis dedos porque no estaban.
Instintivamente, me agarré el pie con ambas manos, pero no encontré los dedos. Una maldición diabólica me los habría quitado por mis últimas estupideces, por acosar a quien no me quería. Estaba pagando en una pesadilla mi obstinación por enamorarme de imposibles. Me daba pavor sentir una pesuña donde estaban mis largos dedos.
Ahí comenzó el espanto, el ardor en la garganta por gemir sin poder gritar no llorar. Temía que fuese real porque nadie venía a despertarme. Mi hija se asustaría si grito, pero y si fuera cierto quedaría aterrada con verme.
En mi desesperación me tomé la cabeza y mi maldita calva de 49 años seguía ahí, pero coronada por dos cuernos retorcidos. Era un castigo, lo sabía, por no ser creyente, por enamorarme de alguien mucho menor y hostigarle hasta el cansancio.
Tenía que despertar. Cuando niño la angustia inmovilizaba mis músculos sin que pudiera gritar. Debía relajarme para despertar y no tocarme, como si con ello desaparecieran mis cambios. Mi talón se había vuelto un muñón de rodilla y me dolía al golpearlo contra la máquina de coser de mi abuela, que adornaba el dormitorio. Era tan real, tocar las mismas cosas que cuando despierto. Sólo yo cambiaba en mi sueño. Pero se volvió más pesadilla al encenderse el televisor a las 05:30, iluminando el cuarto y este cuerpo grotesco de macho cabrío...

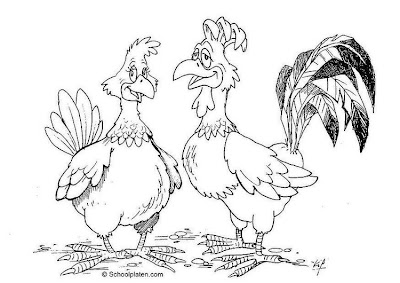
Comentarios