La Pachacha
LA PACHACHA
(Rafael Maluenda)
DE COSTUMBRE AVÍCOLAS
Era de color ceniciento, gruesa, de patas cortas y bruta. Su llegada al corral del criadero fue obra de un azar afortunado; porque nacida y criada en el rincón de un huerto, junto a una acequia fangosa y maloliente, su destino habría sido el de todas las aves que la rodeaban: crecer, entregarse al maridaje tiránico del viejo gallo que imperaba en el huerto, poner e incubar sus huevos, arrastrar la cría cloqueando por entre los berros de la acequia y luego morir oscuramente para alegrar algún almuerzo dominguero.
Pero ocurrió que, deseosa de congratularse con los amos, la mujer de un inquilino la trajo de regalo al menor de los hijos del propietario del fundo, y por deseo de éste fue encerrada en el corral del criadero donde los amos habían agrupado provisionalmente un conjunto de ejemplares finos.
Así, por dictado de la suerte, la Pachacha se halló un atardecer en compañía de aquel selecto grupo de aves de calidad.
Cuando las manos de un sirviente la soltaron por sobre la cerca de alambres tendió las pesadas alas y con corto y desmañado volido fue a posarse junto a un elegante abrevadero de latón. Sobrecogida de angustia, sin atreverse a modular su cacareo vulgar, tendió el cuello, orientándose, mientras las demás aves lanzaban al unísono un cloqueo sonoro que la recién llegada le hizo la impresión de una carcajada burlona
Podía la Pachacha ser todo lo grotesca que se quisiera, con aquella su gordura pesada y su color cenizo, pero su sangre plebeya encerraba una fuerte dosis de malicia y buen sentido; por esto, rápidamente, comprendió que una actitud humilde le convenía en aquella emergencia, y con pasos cortos, que procuró hacer livianos, se fue alejando del abrevadero y se arrimó, confusa, a la cerca.
Mientras, inmóvil y acezando, aguardaba en aquel sitio los acontecimientos, guiñó la cabeza en todas direcciones para orientarse.
El corral era ancho y largo, suavemente empastado y plantado de cerezos por un flanco. A lo largo de su línea central había tres abrevaderos de bruñido latón y en el extremo una división de madera con pequeñas puertas a ras del suelo y de las cuales se escapaban algunas briznas de paja. Agrupados al pie de los cerezos, una treintena de gallinas y de pollos, de entre los cuales emergían las crestonadas testas de los gallos, se movían curiosas, tendiendo el cuello hacia la recién llegada.
¡Qué colores y qué formas!
¡Cuánta elegancia y cuánta distinción!
La Pachacha admiró con todo el fervor de su sangre plebeya aquel conjunto de ejemplares que sólo pudo imaginar en las horas de ensueño, junto a la acequia turbia de su huerto nativo. Le recordaban los relatos que le escuchó -hacia ya tiempo- a un famoso gallo ingles que estuvo de paso entre los suyos un atardecer, la víspera del día en que iba a ser conducido a una cancha de pelea. Ella había admirado la entereza y la hombría de aquel inglés que puso de relieve la cobardía y la brutalidad del gallo de la casa. Pero ahora su admiración...
De pronto suspendió sus reflexiones, advirtiendo en los grupos de aves cierto movimiento que a su timidez le pareció agresivo. Escucho cloqueos ininteligibles; se trataba de ella seguramente. Y al punto un gallo blanco albísimo, de larga y curvada cola y ancha cresta, se desprendió del grupo y vino hacia la forastera. Transida de miedo, la Pachacha se encogió, sin dejar de admirar las maneras gráciles con que el gallo se le iba acercando: nada de aquellas carreras pesadas del gallo del huerto y que terminaban con un picotazo y una caricia que tenía toda la agresividad de una violación; el gallo blanco y crestudo venía ahora lentamente, picoteando el suelo y lanzando suavísimos cloqueos; se aproximaba como convenciéndola de que sus temores no tenían fundamento.
Y así que estuvo próximo, inclinó la roja testa, tendió el ala blanca y con melodioso murmullo giró en torno de la cuitada
¡Qué rueda, Dios santo!
Con firme acento el gallo se presentó:
-Leghorn…
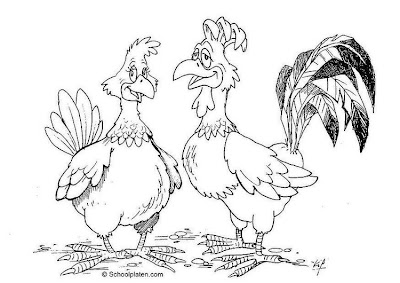
Ella, deslumbrada y sumisa, recordando la añeja costumbre, se aparragó esperando en el suelo. Pero el gallo no se le impuso y -muy cortés- la dejó alzarse toda confusa por aquel movimiento que seguramente había sido inoportuno.
Confundida por no poder decir su origen con igual orgullo, la Pachacha se contentó con modular un cacareo gangoso, acaso con la esperanza de que se la tomara por extranjera. Pero el Leghorn, que a fuer de fino tenía algo de polígloto, no pudo ubicar en ninguno de los cacareos conocidos aquel rumor tan nasal y dando media vuelta se alejó despectivo.
Tres gallinas blancas de su familia le salieron al encuentro.
-¿Quién es? ¿Quién es?
El gallo se encogió de alas.
-No he podido entenderla -dijo.
Una de las gallinas observó, rencorosa:
- ¡Qué poca delicadeza tiene para confundir un saludo con una declaración!
El Leghorn, satisfecho y vanidoso, erizó la cola para responder:
- ¡Se dan casos!
Y se fue en compañía de sus gallinas, comentando el arribo inesperado.
Hubo después un continuo aproximarse de las demás aves a la confundida Pachacha; vinieron las Rhode-Island coloradotas y suficientes con su lento andar de gente obesa; las Plymouth, corpulentas y erguidas en sus ropajes escoceses; las Padua, pizpiretas y ágiles, balanceando el ancho penacho de su sombrero; las Orpington, graves en su luto de viudas; las Inglesas, delgadas y nerviosas, con sus aires de orgullo.
Todas venían a ella, modulando balbuceos ora curiosos, ora despectivos y se alejaban después como queriendo no infundir confianza alguna a la gallina intrusa...
Sólo una familia no manifestó curiosidad y permaneció indiferente a aquel movimiento: la japonesa- Y la Pachacha, ansiosa de un apoyo se fue encaminando hacia el grupo, atraída por el color cenizo que se le antojó parecido al suyo. Pero, cuando estuvo cerca, la sorpresa la dejó inmóvil.
¡Qué figuras!
Los pescuezos pelados, rojos y flácidos, emergían con movimientos extraños de aquellos cuerpos de plumaje irregular, corto y sin gracia. El macho exageraba en sí las cualidades de sus hembras: era más rojo, más desplumado y con la cola corta, rala y sin brillo.
La Pachacha hubiera querido acercarse a cualquiera de las otras familias; pero, rechazada de cada grupo, se resignó a buscar la compañía de las japonesas. No era cosa de hacerse la esquiva en su situación, y por otra parte, se trataba sin duda de una familia de calidad, porque -aunque no se mostraba enfatuada como las otras- se veía a las claras que eran tipo fuera de lo común.
Cuando se hubo colocado entre ellas, las japonesas se alzaron deferentes - ¡benditas sean las gallinas educadas y modestas!- y tejieron con la recién llegada un cacareo amistoso para informarse y para invitarla a dar una vuelta por el corral.
-¿Han visto la facilidad con que estas japonesas acogen a cualquiera? -gritó una Plymouth.
-Ah, si... -contestó una Inglesa-. Al fin, con esas fachitas que lucen pueden juntarse con cualquiera.
-No se verá entre nosotros -prometió el gallo Orpington.
-¿Ustedes vieron cómo la recibí? Que se me ponga negra la cola si vuelvo a saludarla manifestó el Leghorn.
Y excitándose mutuamente, como sucede en toda reunión social, las diversas familias del corral acordaron un estricto boicoteo a la gallina arribista.
Sólo un viejo Rhode-Island, de modos reposados y acento ronco, no se plegó al acuerdo. Era el más anciano de los gallos y su origen y su edad le permitían opinar con desenvoltura.
-Vana que es cosa de meditar en tanta indignación -dijo-. Si esta gallina me tolera, puede contar con mi amistad. ¿Que es fea Y no sabe de dónde viene? ¿Qué importa? Nadie puede negar que tiene una sólida carnadura...
- ¡Tan cínico que lo han de ver! -dijeron las Leghorn, disgustadas.
De pronto, un pollo sindicado de socialista, lanzó un apóstrofe:
- ¡Al fin y al cabo todos venimos de un huevo!
- ¡Cállese el demócrata!...
-Lo soy por ideas -afirmó el pollo-, aunque mi familia sea Plymouth. ¡Todos venimos de un simple huevo!
-¡Vea que gracia! -apuntó la más vieja de las Orpington. Pero hay huevos de huevos.
Las inglesas propusieron una manifestación hostil contra la intrusa, pero primo un temperamento mas sereno, y sólo se acordó el aislamiento estricto.
Cuando, dos horas más tarde, el sirviente condujo las aves al dormitorio, la Pachacha las siguió, escoltada por las Japonesas, que parecían hacer alarde, ante las demás familias, de sus maneras protectoras.
La noche es para las aves -como para los seres humanos- tiempo de meditación: equilibradas en los travesaños de las escalas, las aves meditan y reflexionan. Y es así como lo que una gallina se propone al anochecer suele disiparse cuando llega la aurora.
De lo que pensaron aquellas gallinas distinguidas respecto de la Pachacha poco se sabe: pero, lo cierto es que, cuando al amanecer, la forastera abandonó el último travesaño de la escala en que alojara y, sacudiendo el plumaje -que los huéspedes de más arriba estercolaron con intención humillante-, salió al corral, se sorprendió con el saludo cortés que le hizo una de las Leghorn.
-Buenos días. ¿Cómo pasó la noche?
La Pachacha, disimulando su cortedad, respondió:
-Bastante regular...
Y como los tímidos en el colmo de su timidez se vuelven audaces, afirmó mintiendo:
-Estaba acostumbrada a mejor dormitorio..., pero en la vida a todo tiene una que resignarse.
La Leghorn hizo que la creía y asintió:
-Así es.
Luego la invitó al abrevadero y con deferencia le explicó las ventajas de aquel aparato de latón.
-Es agua limpia y fresca, porque a nosotras nos enferman las aguas corrientes.
Aunque no tenía sed, por asimilarse cuanto pudiera distinguir, la Pachacha bebió con parsimonia, alzando el pico con estudiada delicadeza. Luego emprendieron un paseo de reconocimiento y la Leghorn la fue informando.
-Detrás de ese tabique de madera están los nidales; los usamos con paja y solo de tarde en tarde les dan cal para matar los piojillos : entre nosotras no abundan, como usted comprende.
-Por cierto, les tiemblo...
Y la Pachacha erizó el plumaje, fingiendo un calofrío exagerado.
A medida que las demás gallinas iban saliendo al corral, era mayor la sorpresa que manifestaban viendo a la forastera en compañía de la Leghorn. No era ya el gesto de repulsión del día antes, sino más bien un movimiento de despecho, como si se dolieran de que alguien se hubiera adelantado a realizar lo que también ellas pensaron. Entonces, disimulando el fastidio, se unieron al grupo amigo; y la Pachacha, perdido el primitivo temor, fue dando rienda suelta a su habilidad poblana.
-Co-co-ro-có -cantó el Leghorn.
Y ella, demostrando una viva admiración, les dijo a las gallinas:
- Pocas veces he oído un tenor tan puro...
Fue suficiente para que el vanidoso se uniera a las gallinas y esbozara a la forastera una rueda gentil. Y prodigando alabanzas y galanterías -tanto más halagadoras cuanto exageradas- la Pachacha se sirvió su ración de maíz sin que nadie la molestara.
Estimando el cambio de opiniones y las deferencias que se guardaban a la recién llegada, el viejo Rhode-Island murmuró:
-¡Vaya una variación! Ayer remilgos, hoy cariños... Ninguna quiere ser menos como protectora. Se las come la envidia. ¡Gallinas al fin!
Con el mismo apresuramiento con que el día antes evitaban el contacto de la forastera, buscaban ahora las familias su compañía.
-No se deje engañar -le advirtieron las Orpington-. Estas Leghorn cifran el orgullo en la fecundidad, como si el mucho poner fuera un mérito.
-Tenga cuidado con las Inglesas -le previnieron las Rhode
Island--; a lo mejor las domina el instinto, y cuando las cree más amigas, le sacan un ojo de un picotazo.
Las Padua ridiculizaban a las Orpington y a las Plymouth.
¡Que corpachones! ¿Verdad? Tienen la distinción en el peso.
La Pachacha, confundida con aquellas confidencias, respondía con discreto cloquear; comprendía que era necesaria cierta diplomacia para mantenerse bien con todo el corral y por turno se mostro de acuerdo con cada una de las que le hablaban.
Únicamente las japonesas se mostraron discretas y al juntarse con ella sólo le advirtieron atentas:
-Si siente necesidad, ¿eh?, acuérdese de que el último ponedero de la izquierda es el más cómodo.
Entre cacareos de gallinas y clarinadas de gallos que comentan las diversas incidencias de un corral, la Pachacha pasó una semana gozando de los beneficios con que la regalaba el protectorado que sobre ella habían establecido aquellas aves de calidad.
Eran pocas las distracciones: a fuer de finas aquellas aves se aburrían en su elegante ociosidad y para distraerse apuraban el comentario hasta la calumnia picoteando por turno en el honor de cada una. Se hablaba de gallinas que se comen los huevos, de gallinas que salen con crías anodinas y, aunque el mormonismo es ley de un gallinero, se hablaba también de los gallos... muy gallos.
El viejo Rhode-Island filosofaba con desaliento sobre todas aquellas cosas y en ocasiones solía indignarse.
- ¡Qué torpeza -decía- las tales incubadoras! Acabarán por matar en los gallineros el sentimiento de la maternidad. Sólo falta que también nos reemplacen a nosotros con alguna maquinaria especial.
Las Padua, cuya mordacidad era temida, le replicaban, aludiendo a su reconocida vejez:
-Poco le perjudicarían a usted.
Un acontecimiento, en el cual nunca pensaron, vino a sorprender al corral en su lujosa molicie: la Pachacha estaba poniendo.
¿Poniendo? ¿Pero también iba a poner la forastera? Calculando fechas, las gallinas se indignaron, porque aquella postura de la intrusa les resultaba humillante como un abuso de confianza. Y el malestar se hizo agudo cuando las gallinas que habían ido a atisbar por entre los resquicios del ponedero, trajeron la noticia de que estaba poniendo en el mejor nidal: el último de la izquierda
Mientras, alternando con todas, la Pachacha había permanecido dentro de su recogida y discreta actitud de allegada, las gallinas del lujoso corral se mostraron con ella deferentes y protectoras; pero, ahora que se la habla descubierto poniendo, la menos habilidosa de aquellas aves comprendía que se trataba de una intimidad excesiva con los miembros del corral.
Disimulando la viva contrariedad que las agitaba, alcanzaron a contar once entradas de la Pachacha en el ponedero. De pronto notaron su ausencia y el Rhode-Island dedujo:
-Después de lo uno lo otro; de seguro que esta echada.
Corrieron a cerciorarse, y asomando las cabezas lanzaron un "buen día", al que la Pachacha respondió desde un rincón con un cloqueo fatigoso. Tenía la cresta encendida y de ello dedujeron las Padua que tendría vergüenza de su situación.
Veintidós días estuvo la Pachacha entregada a su labor de paciencia y de inmovilidad, sufriendo los cuchicheos curiosos de las vecinas. Mientras tanto, en el corral se habían tomado severas medidas de profilaxia social contra la futura familia. Se trataba de reparar el error cometido, aislando a la Pachacha y a su cría. La Orpington tradujo el pensar de todas:
-Bueno es que una se digne tolerar a estas gallinas de poca monta, pero de ello a permitir que su cría se mezcle con las nuestras hay diferencia. Respetemos las categorías. Del origen plebeyo de esa intrusa el amo ha dado una prueba haciéndola empollar sus huevos mientras a nosotras nos dan la ayuda de un morucho. ¡Ay de los hijos míos que no me obedezcan!
Y por adelantado repartió algunos picotazos entre su prole. Las demás la imitaron...
El viejo Rhode-Island, balanceando su fláccida cresta, murmuro para sus adentros:
-¡Pero qué Gallinas son estas Gallinas!
Fue una mañana de mediados de primavera cuando la Pachacha salió con su cría. Las gallinas, que habían aguardado con impaciencia aquel momento, tendieron el cuello curiosas y sorprendidas.
Porque esperaban una pollada fea y rulenga, y en vez de ella, la Pachacha arrastraba tras sí once polluelos de colores varios, gráciles como vellones de lana. Piaban con dulces pitíos a la vera de la obesa y satisfecha mamá, que caminaba afanosa, alzando con cuidado las gruesas patas y arañando la tierra para ofrecerles los pequeños vermes y los tallos tiernos de trébol.
-Por aquí, niños -les decía-. A ver si se portan ordenaditos ahora que esas señoras los están mirando... Cloc Cloc...
Las demás familias le lanzaron algunos saludos irónicos; pero ella apenas los contestó, toda entregada a sus afanes de madre. El Rhode-Island se acercó a felicitarla
-Me alegro de verla con cría tan bonita. Yo estoy por el sistema antiguo; nada de incubadoras... Vaya, que tenga buena suerte.
La Pachacha no reparó en el desvío de las demás aves: estaba entre ellas, ella y su familia figuraban entre las finas, sus pollos lucían plumas selectas; había por fin realizado su sueño de gallina arribista.
Hasta el amo tuvo para la cría un elogio:
-Muy sanitos -dijo.
Y las Padua replicaron con desprecio:
-Salud de pollos de medio pelo.
Pero los pollos y las pollas -aunque de media pluma- crecieron gráciles: los gallos se fueron haciendo vistosos y las pollas redondas y ágiles, despertando simpatías entre las parvadas de calidad. Y como los varones son menos escrupulosos que las hembras, sucedió que unos gallos finos casaron con las pollas de la complacida Pachacha.
La vida en común, el capricho de los polluelos, la indiferencia de algunos ejemplares, la envidia y la ambición: todas esas pasiones sordas que agitan a las aves de calidad concluyeron por barrer la resistencia, y al mediar el verano ya era la Pachacha una gallina de abolengo, cuyo trato se disputaban las otras familias del corral.
Ya no hubo diferencia entre la prole de la Pachacha y la de las demás gallinas: nadie hubiera reconocido en aquella gallina envanecida al ave torpe que una tarde arrojaron por sobre la cerca de alambres al corral. La Pachacha misma, enfatuada y olvidadiza, creía que el abandonado huerto, la acequia fangosa, los berros sucios, el moquillo y la pepa.... todo lo que fue su pasado de polla bruta no era mas que un mal sueño de la imaginación.
¡Porque las gallinas son así cuando llegan a figurar!
Un día otra gallina bruta, escapada de no se supo dónde, vino a introducirse en el corral. Como había hecho la Pachacha, se acurruco en un extremo confusa y avergonzada. Las aves finas -mejor dispuestas que la primera vez- quisieron ir en apoyo de la desconocida con un recibimiento cortés.
Pero la Pachacha se opuso, trémula de indignación:
-¿Qué es eso? -dijo-. ¿Este es un corral o un estercolero? ¿Por qué se introducen aquí gallinas brutas? ¡Afuera la intrusa, la metida!
Y seguida de sus hijos -gallitos y pollas- dieron a la pobre gallina una de picotazos con estacadas hasta dejarla medio muerta en un rincón del corral.
Realizada aquella proeza, volvió satisfecha sacudiendo las alas y cacareando:
-Así debiera tratarse a estas gallinas insolentes que no se acuerdan de su origen...
Y como las demás aves guardaron silencio, añadió:
-Tal vez he sido demasiado severa, pero es que el medio pelo me pone fuera de mí...
Un vientecillo fresco que agitó los cerezos echó hojas y flores sobre la pobre gallina herida que se estremecía de miedo y de dolor. Y contemplando aquella escena, el viejo Rhode-Island cacareó con acento pesimista:
-Hasta entre las gallinas, ¡no hay peor cuña que la del mismo palo!
RAFAEL MALUENDA, chileno
(Rafael Maluenda)
DE COSTUMBRE AVÍCOLAS
Era de color ceniciento, gruesa, de patas cortas y bruta. Su llegada al corral del criadero fue obra de un azar afortunado; porque nacida y criada en el rincón de un huerto, junto a una acequia fangosa y maloliente, su destino habría sido el de todas las aves que la rodeaban: crecer, entregarse al maridaje tiránico del viejo gallo que imperaba en el huerto, poner e incubar sus huevos, arrastrar la cría cloqueando por entre los berros de la acequia y luego morir oscuramente para alegrar algún almuerzo dominguero.
Pero ocurrió que, deseosa de congratularse con los amos, la mujer de un inquilino la trajo de regalo al menor de los hijos del propietario del fundo, y por deseo de éste fue encerrada en el corral del criadero donde los amos habían agrupado provisionalmente un conjunto de ejemplares finos.
Así, por dictado de la suerte, la Pachacha se halló un atardecer en compañía de aquel selecto grupo de aves de calidad.
Cuando las manos de un sirviente la soltaron por sobre la cerca de alambres tendió las pesadas alas y con corto y desmañado volido fue a posarse junto a un elegante abrevadero de latón. Sobrecogida de angustia, sin atreverse a modular su cacareo vulgar, tendió el cuello, orientándose, mientras las demás aves lanzaban al unísono un cloqueo sonoro que la recién llegada le hizo la impresión de una carcajada burlona
Podía la Pachacha ser todo lo grotesca que se quisiera, con aquella su gordura pesada y su color cenizo, pero su sangre plebeya encerraba una fuerte dosis de malicia y buen sentido; por esto, rápidamente, comprendió que una actitud humilde le convenía en aquella emergencia, y con pasos cortos, que procuró hacer livianos, se fue alejando del abrevadero y se arrimó, confusa, a la cerca.
Mientras, inmóvil y acezando, aguardaba en aquel sitio los acontecimientos, guiñó la cabeza en todas direcciones para orientarse.
El corral era ancho y largo, suavemente empastado y plantado de cerezos por un flanco. A lo largo de su línea central había tres abrevaderos de bruñido latón y en el extremo una división de madera con pequeñas puertas a ras del suelo y de las cuales se escapaban algunas briznas de paja. Agrupados al pie de los cerezos, una treintena de gallinas y de pollos, de entre los cuales emergían las crestonadas testas de los gallos, se movían curiosas, tendiendo el cuello hacia la recién llegada.
¡Qué colores y qué formas!
¡Cuánta elegancia y cuánta distinción!
La Pachacha admiró con todo el fervor de su sangre plebeya aquel conjunto de ejemplares que sólo pudo imaginar en las horas de ensueño, junto a la acequia turbia de su huerto nativo. Le recordaban los relatos que le escuchó -hacia ya tiempo- a un famoso gallo ingles que estuvo de paso entre los suyos un atardecer, la víspera del día en que iba a ser conducido a una cancha de pelea. Ella había admirado la entereza y la hombría de aquel inglés que puso de relieve la cobardía y la brutalidad del gallo de la casa. Pero ahora su admiración...
De pronto suspendió sus reflexiones, advirtiendo en los grupos de aves cierto movimiento que a su timidez le pareció agresivo. Escucho cloqueos ininteligibles; se trataba de ella seguramente. Y al punto un gallo blanco albísimo, de larga y curvada cola y ancha cresta, se desprendió del grupo y vino hacia la forastera. Transida de miedo, la Pachacha se encogió, sin dejar de admirar las maneras gráciles con que el gallo se le iba acercando: nada de aquellas carreras pesadas del gallo del huerto y que terminaban con un picotazo y una caricia que tenía toda la agresividad de una violación; el gallo blanco y crestudo venía ahora lentamente, picoteando el suelo y lanzando suavísimos cloqueos; se aproximaba como convenciéndola de que sus temores no tenían fundamento.
Y así que estuvo próximo, inclinó la roja testa, tendió el ala blanca y con melodioso murmullo giró en torno de la cuitada
¡Qué rueda, Dios santo!
Con firme acento el gallo se presentó:
-Leghorn…
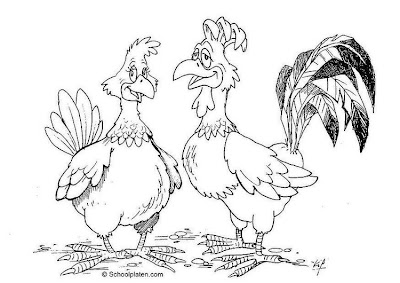
Ella, deslumbrada y sumisa, recordando la añeja costumbre, se aparragó esperando en el suelo. Pero el gallo no se le impuso y -muy cortés- la dejó alzarse toda confusa por aquel movimiento que seguramente había sido inoportuno.
Confundida por no poder decir su origen con igual orgullo, la Pachacha se contentó con modular un cacareo gangoso, acaso con la esperanza de que se la tomara por extranjera. Pero el Leghorn, que a fuer de fino tenía algo de polígloto, no pudo ubicar en ninguno de los cacareos conocidos aquel rumor tan nasal y dando media vuelta se alejó despectivo.
Tres gallinas blancas de su familia le salieron al encuentro.
-¿Quién es? ¿Quién es?
El gallo se encogió de alas.
-No he podido entenderla -dijo.
Una de las gallinas observó, rencorosa:
- ¡Qué poca delicadeza tiene para confundir un saludo con una declaración!
El Leghorn, satisfecho y vanidoso, erizó la cola para responder:
- ¡Se dan casos!
Y se fue en compañía de sus gallinas, comentando el arribo inesperado.
Hubo después un continuo aproximarse de las demás aves a la confundida Pachacha; vinieron las Rhode-Island coloradotas y suficientes con su lento andar de gente obesa; las Plymouth, corpulentas y erguidas en sus ropajes escoceses; las Padua, pizpiretas y ágiles, balanceando el ancho penacho de su sombrero; las Orpington, graves en su luto de viudas; las Inglesas, delgadas y nerviosas, con sus aires de orgullo.
Todas venían a ella, modulando balbuceos ora curiosos, ora despectivos y se alejaban después como queriendo no infundir confianza alguna a la gallina intrusa...
Sólo una familia no manifestó curiosidad y permaneció indiferente a aquel movimiento: la japonesa- Y la Pachacha, ansiosa de un apoyo se fue encaminando hacia el grupo, atraída por el color cenizo que se le antojó parecido al suyo. Pero, cuando estuvo cerca, la sorpresa la dejó inmóvil.
¡Qué figuras!
Los pescuezos pelados, rojos y flácidos, emergían con movimientos extraños de aquellos cuerpos de plumaje irregular, corto y sin gracia. El macho exageraba en sí las cualidades de sus hembras: era más rojo, más desplumado y con la cola corta, rala y sin brillo.
La Pachacha hubiera querido acercarse a cualquiera de las otras familias; pero, rechazada de cada grupo, se resignó a buscar la compañía de las japonesas. No era cosa de hacerse la esquiva en su situación, y por otra parte, se trataba sin duda de una familia de calidad, porque -aunque no se mostraba enfatuada como las otras- se veía a las claras que eran tipo fuera de lo común.
Cuando se hubo colocado entre ellas, las japonesas se alzaron deferentes - ¡benditas sean las gallinas educadas y modestas!- y tejieron con la recién llegada un cacareo amistoso para informarse y para invitarla a dar una vuelta por el corral.
-¿Han visto la facilidad con que estas japonesas acogen a cualquiera? -gritó una Plymouth.
-Ah, si... -contestó una Inglesa-. Al fin, con esas fachitas que lucen pueden juntarse con cualquiera.
-No se verá entre nosotros -prometió el gallo Orpington.
-¿Ustedes vieron cómo la recibí? Que se me ponga negra la cola si vuelvo a saludarla manifestó el Leghorn.
Y excitándose mutuamente, como sucede en toda reunión social, las diversas familias del corral acordaron un estricto boicoteo a la gallina arribista.
Sólo un viejo Rhode-Island, de modos reposados y acento ronco, no se plegó al acuerdo. Era el más anciano de los gallos y su origen y su edad le permitían opinar con desenvoltura.
-Vana que es cosa de meditar en tanta indignación -dijo-. Si esta gallina me tolera, puede contar con mi amistad. ¿Que es fea Y no sabe de dónde viene? ¿Qué importa? Nadie puede negar que tiene una sólida carnadura...
- ¡Tan cínico que lo han de ver! -dijeron las Leghorn, disgustadas.
De pronto, un pollo sindicado de socialista, lanzó un apóstrofe:
- ¡Al fin y al cabo todos venimos de un huevo!
- ¡Cállese el demócrata!...
-Lo soy por ideas -afirmó el pollo-, aunque mi familia sea Plymouth. ¡Todos venimos de un simple huevo!
-¡Vea que gracia! -apuntó la más vieja de las Orpington. Pero hay huevos de huevos.
Las inglesas propusieron una manifestación hostil contra la intrusa, pero primo un temperamento mas sereno, y sólo se acordó el aislamiento estricto.
Cuando, dos horas más tarde, el sirviente condujo las aves al dormitorio, la Pachacha las siguió, escoltada por las Japonesas, que parecían hacer alarde, ante las demás familias, de sus maneras protectoras.
La noche es para las aves -como para los seres humanos- tiempo de meditación: equilibradas en los travesaños de las escalas, las aves meditan y reflexionan. Y es así como lo que una gallina se propone al anochecer suele disiparse cuando llega la aurora.
De lo que pensaron aquellas gallinas distinguidas respecto de la Pachacha poco se sabe: pero, lo cierto es que, cuando al amanecer, la forastera abandonó el último travesaño de la escala en que alojara y, sacudiendo el plumaje -que los huéspedes de más arriba estercolaron con intención humillante-, salió al corral, se sorprendió con el saludo cortés que le hizo una de las Leghorn.
-Buenos días. ¿Cómo pasó la noche?
La Pachacha, disimulando su cortedad, respondió:
-Bastante regular...
Y como los tímidos en el colmo de su timidez se vuelven audaces, afirmó mintiendo:
-Estaba acostumbrada a mejor dormitorio..., pero en la vida a todo tiene una que resignarse.
La Leghorn hizo que la creía y asintió:
-Así es.
Luego la invitó al abrevadero y con deferencia le explicó las ventajas de aquel aparato de latón.
-Es agua limpia y fresca, porque a nosotras nos enferman las aguas corrientes.
Aunque no tenía sed, por asimilarse cuanto pudiera distinguir, la Pachacha bebió con parsimonia, alzando el pico con estudiada delicadeza. Luego emprendieron un paseo de reconocimiento y la Leghorn la fue informando.
-Detrás de ese tabique de madera están los nidales; los usamos con paja y solo de tarde en tarde les dan cal para matar los piojillos : entre nosotras no abundan, como usted comprende.
-Por cierto, les tiemblo...
Y la Pachacha erizó el plumaje, fingiendo un calofrío exagerado.
A medida que las demás gallinas iban saliendo al corral, era mayor la sorpresa que manifestaban viendo a la forastera en compañía de la Leghorn. No era ya el gesto de repulsión del día antes, sino más bien un movimiento de despecho, como si se dolieran de que alguien se hubiera adelantado a realizar lo que también ellas pensaron. Entonces, disimulando el fastidio, se unieron al grupo amigo; y la Pachacha, perdido el primitivo temor, fue dando rienda suelta a su habilidad poblana.
-Co-co-ro-có -cantó el Leghorn.
Y ella, demostrando una viva admiración, les dijo a las gallinas:
- Pocas veces he oído un tenor tan puro...
Fue suficiente para que el vanidoso se uniera a las gallinas y esbozara a la forastera una rueda gentil. Y prodigando alabanzas y galanterías -tanto más halagadoras cuanto exageradas- la Pachacha se sirvió su ración de maíz sin que nadie la molestara.
Estimando el cambio de opiniones y las deferencias que se guardaban a la recién llegada, el viejo Rhode-Island murmuró:
-¡Vaya una variación! Ayer remilgos, hoy cariños... Ninguna quiere ser menos como protectora. Se las come la envidia. ¡Gallinas al fin!
Con el mismo apresuramiento con que el día antes evitaban el contacto de la forastera, buscaban ahora las familias su compañía.
-No se deje engañar -le advirtieron las Orpington-. Estas Leghorn cifran el orgullo en la fecundidad, como si el mucho poner fuera un mérito.
-Tenga cuidado con las Inglesas -le previnieron las Rhode
Island--; a lo mejor las domina el instinto, y cuando las cree más amigas, le sacan un ojo de un picotazo.
Las Padua ridiculizaban a las Orpington y a las Plymouth.
¡Que corpachones! ¿Verdad? Tienen la distinción en el peso.
La Pachacha, confundida con aquellas confidencias, respondía con discreto cloquear; comprendía que era necesaria cierta diplomacia para mantenerse bien con todo el corral y por turno se mostro de acuerdo con cada una de las que le hablaban.
Únicamente las japonesas se mostraron discretas y al juntarse con ella sólo le advirtieron atentas:
-Si siente necesidad, ¿eh?, acuérdese de que el último ponedero de la izquierda es el más cómodo.
Entre cacareos de gallinas y clarinadas de gallos que comentan las diversas incidencias de un corral, la Pachacha pasó una semana gozando de los beneficios con que la regalaba el protectorado que sobre ella habían establecido aquellas aves de calidad.
Eran pocas las distracciones: a fuer de finas aquellas aves se aburrían en su elegante ociosidad y para distraerse apuraban el comentario hasta la calumnia picoteando por turno en el honor de cada una. Se hablaba de gallinas que se comen los huevos, de gallinas que salen con crías anodinas y, aunque el mormonismo es ley de un gallinero, se hablaba también de los gallos... muy gallos.
El viejo Rhode-Island filosofaba con desaliento sobre todas aquellas cosas y en ocasiones solía indignarse.
- ¡Qué torpeza -decía- las tales incubadoras! Acabarán por matar en los gallineros el sentimiento de la maternidad. Sólo falta que también nos reemplacen a nosotros con alguna maquinaria especial.
Las Padua, cuya mordacidad era temida, le replicaban, aludiendo a su reconocida vejez:
-Poco le perjudicarían a usted.
Un acontecimiento, en el cual nunca pensaron, vino a sorprender al corral en su lujosa molicie: la Pachacha estaba poniendo.
¿Poniendo? ¿Pero también iba a poner la forastera? Calculando fechas, las gallinas se indignaron, porque aquella postura de la intrusa les resultaba humillante como un abuso de confianza. Y el malestar se hizo agudo cuando las gallinas que habían ido a atisbar por entre los resquicios del ponedero, trajeron la noticia de que estaba poniendo en el mejor nidal: el último de la izquierda
Mientras, alternando con todas, la Pachacha había permanecido dentro de su recogida y discreta actitud de allegada, las gallinas del lujoso corral se mostraron con ella deferentes y protectoras; pero, ahora que se la habla descubierto poniendo, la menos habilidosa de aquellas aves comprendía que se trataba de una intimidad excesiva con los miembros del corral.
Disimulando la viva contrariedad que las agitaba, alcanzaron a contar once entradas de la Pachacha en el ponedero. De pronto notaron su ausencia y el Rhode-Island dedujo:
-Después de lo uno lo otro; de seguro que esta echada.
Corrieron a cerciorarse, y asomando las cabezas lanzaron un "buen día", al que la Pachacha respondió desde un rincón con un cloqueo fatigoso. Tenía la cresta encendida y de ello dedujeron las Padua que tendría vergüenza de su situación.
Veintidós días estuvo la Pachacha entregada a su labor de paciencia y de inmovilidad, sufriendo los cuchicheos curiosos de las vecinas. Mientras tanto, en el corral se habían tomado severas medidas de profilaxia social contra la futura familia. Se trataba de reparar el error cometido, aislando a la Pachacha y a su cría. La Orpington tradujo el pensar de todas:
-Bueno es que una se digne tolerar a estas gallinas de poca monta, pero de ello a permitir que su cría se mezcle con las nuestras hay diferencia. Respetemos las categorías. Del origen plebeyo de esa intrusa el amo ha dado una prueba haciéndola empollar sus huevos mientras a nosotras nos dan la ayuda de un morucho. ¡Ay de los hijos míos que no me obedezcan!
Y por adelantado repartió algunos picotazos entre su prole. Las demás la imitaron...
El viejo Rhode-Island, balanceando su fláccida cresta, murmuro para sus adentros:
-¡Pero qué Gallinas son estas Gallinas!
Fue una mañana de mediados de primavera cuando la Pachacha salió con su cría. Las gallinas, que habían aguardado con impaciencia aquel momento, tendieron el cuello curiosas y sorprendidas.
Porque esperaban una pollada fea y rulenga, y en vez de ella, la Pachacha arrastraba tras sí once polluelos de colores varios, gráciles como vellones de lana. Piaban con dulces pitíos a la vera de la obesa y satisfecha mamá, que caminaba afanosa, alzando con cuidado las gruesas patas y arañando la tierra para ofrecerles los pequeños vermes y los tallos tiernos de trébol.
-Por aquí, niños -les decía-. A ver si se portan ordenaditos ahora que esas señoras los están mirando... Cloc Cloc...
Las demás familias le lanzaron algunos saludos irónicos; pero ella apenas los contestó, toda entregada a sus afanes de madre. El Rhode-Island se acercó a felicitarla
-Me alegro de verla con cría tan bonita. Yo estoy por el sistema antiguo; nada de incubadoras... Vaya, que tenga buena suerte.
La Pachacha no reparó en el desvío de las demás aves: estaba entre ellas, ella y su familia figuraban entre las finas, sus pollos lucían plumas selectas; había por fin realizado su sueño de gallina arribista.
Hasta el amo tuvo para la cría un elogio:
-Muy sanitos -dijo.
Y las Padua replicaron con desprecio:
-Salud de pollos de medio pelo.
Pero los pollos y las pollas -aunque de media pluma- crecieron gráciles: los gallos se fueron haciendo vistosos y las pollas redondas y ágiles, despertando simpatías entre las parvadas de calidad. Y como los varones son menos escrupulosos que las hembras, sucedió que unos gallos finos casaron con las pollas de la complacida Pachacha.
La vida en común, el capricho de los polluelos, la indiferencia de algunos ejemplares, la envidia y la ambición: todas esas pasiones sordas que agitan a las aves de calidad concluyeron por barrer la resistencia, y al mediar el verano ya era la Pachacha una gallina de abolengo, cuyo trato se disputaban las otras familias del corral.
Ya no hubo diferencia entre la prole de la Pachacha y la de las demás gallinas: nadie hubiera reconocido en aquella gallina envanecida al ave torpe que una tarde arrojaron por sobre la cerca de alambres al corral. La Pachacha misma, enfatuada y olvidadiza, creía que el abandonado huerto, la acequia fangosa, los berros sucios, el moquillo y la pepa.... todo lo que fue su pasado de polla bruta no era mas que un mal sueño de la imaginación.
¡Porque las gallinas son así cuando llegan a figurar!
Un día otra gallina bruta, escapada de no se supo dónde, vino a introducirse en el corral. Como había hecho la Pachacha, se acurruco en un extremo confusa y avergonzada. Las aves finas -mejor dispuestas que la primera vez- quisieron ir en apoyo de la desconocida con un recibimiento cortés.
Pero la Pachacha se opuso, trémula de indignación:
-¿Qué es eso? -dijo-. ¿Este es un corral o un estercolero? ¿Por qué se introducen aquí gallinas brutas? ¡Afuera la intrusa, la metida!
Y seguida de sus hijos -gallitos y pollas- dieron a la pobre gallina una de picotazos con estacadas hasta dejarla medio muerta en un rincón del corral.
Realizada aquella proeza, volvió satisfecha sacudiendo las alas y cacareando:
-Así debiera tratarse a estas gallinas insolentes que no se acuerdan de su origen...
Y como las demás aves guardaron silencio, añadió:
-Tal vez he sido demasiado severa, pero es que el medio pelo me pone fuera de mí...
Un vientecillo fresco que agitó los cerezos echó hojas y flores sobre la pobre gallina herida que se estremecía de miedo y de dolor. Y contemplando aquella escena, el viejo Rhode-Island cacareó con acento pesimista:
-Hasta entre las gallinas, ¡no hay peor cuña que la del mismo palo!
RAFAEL MALUENDA, chileno
Comentarios